El Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta las cartas apostólicas, presenta el sacrificio de Cristo como el cumplimiento de las promesas hechas por Dios desde el Antiguo Testamento. Jesús mismo, en Marcos 10:45, declara que “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”. Aquí se establece claramente la misión de Cristo: entregar su vida voluntariamente como precio por la redención del ser humano.
Lo que hace que este sacrificio sea tan profundo no es solo el sufrimiento físico que soportó —flagelación, burla, una muerte lenta en la cruz— sino el significado espiritual de ese acto. Según Romanos 5:8, “Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. Esta es una verdad central: el sacrificio de Cristo fue una expresión pura de gracia, un regalo inmerecido que reveló el corazón de un Dios que no espera perfección para amar, sino que ama para perfeccionar.
Además, el sacrificio de Cristo no termina en la muerte. La resurrección, proclamada con poder en los Evangelios y celebrada en cada carta apostólica, es la garantía de que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Como dice 1 Corintios 15:17, “si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”. Pero Cristo resucitó, y con ello, venció al pecado y a la muerte, abriendo el camino a una nueva vida para todos los que creen.
En un mundo lleno de dolor, egoísmo y desesperanza, el sacrificio de Cristo sigue siendo una fuente inagotable de consuelo y dirección. No es una historia antigua que debe ser olvidada o reducida a un símbolo religioso. Es una invitación constante a vivir en libertad, en perdón y en amor. Es un recordatorio de que la justicia de Dios se encontró con su misericordia en la cruz, y que cada ser humano tiene valor y esperanza por lo que ocurrió en el Calvario.
En definitiva, el sacrificio de Cristo no solo cambió la historia: cambió lo que significa ser humano ante Dios. Nos dio la posibilidad de ser adoptados como hijos, de tener acceso directo al Padre, y de vivir con propósito y eternidad en mente. Comprenderlo, valorarlo y vivir a la luz de él es, quizás, el llamado más urgente y transformador de nuestras vidas.
LA RESPUESTA APROPIADA
Ahora, ¿Cuál debería ser la respuesta apropiada del ser humano ante este evento tan radical? El arrepentimiento y la aceptación de Jesucristo como Señor y suficiente Salvador son elementos clave para la salvación, pues representan el punto de partida hacia una relación auténtica con Dios.
El arrepentimiento implica un reconocimiento sincero del pecado y un giro deliberado hacia una nueva vida, guiada por la voluntad de Dios. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de una transformación del corazón, por la acción del Espíritu Santo, que abre la puerta al perdón Divino.
En Hechos 3:19 se nos exhorta: “Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados”. Esta transformación se completa cuando se acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador personal, reconociendo que solo a través de su sacrificio y resurrección hay salvación (Juan 14:6).
Esta aceptación no es solo una creencia o conocimiento intelectual, sino una entrega total de la vida a Cristo, que cambia la manera de pensar, actuar y vivir. Es, en esencia, el paso que convierte al ser humano en una nueva criatura (2 Corintios 5:17), reconciliada con Dios y destinada a una vida de propósito eterno.













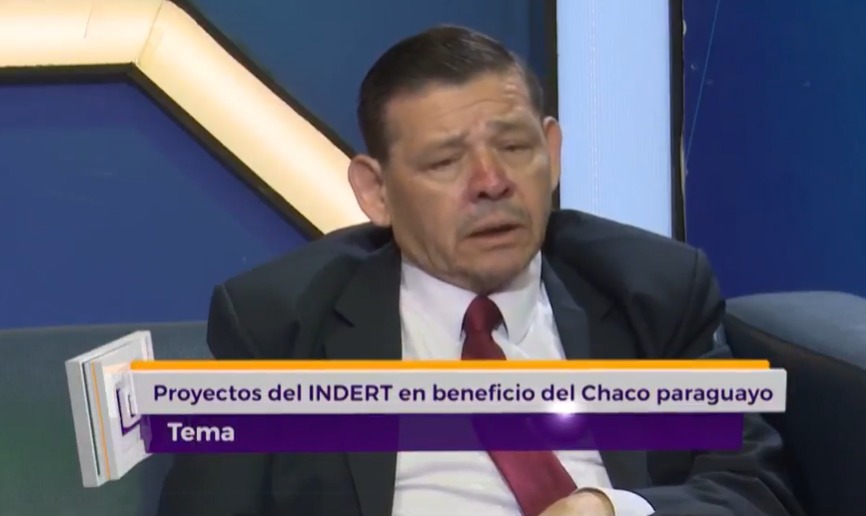



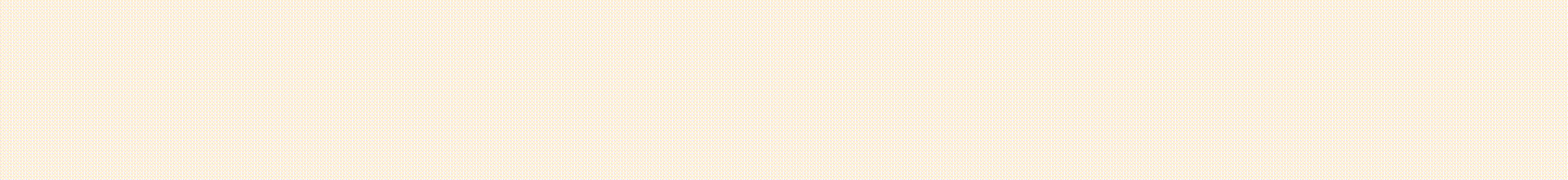


Dejá tu comentario